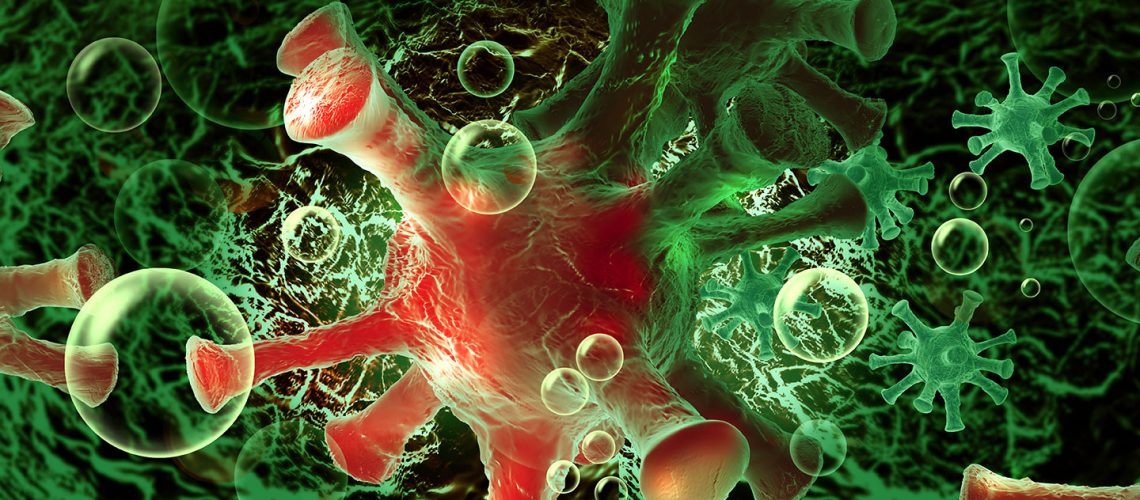

Carlos Cañas Dinarte
Hace tres años…
- ,
- , Disruptores
Un día como hoy, hace tres años, fue sábado. Ya estábamos confinados en casa. Bertrand tenía menos de tres semanas que le habían retirado el yeso de su más reciente operación del pie derecho y llevaba casi tres meses sin ir a la escuela. Para él, el confinamiento sólo fue una extensión de la situación de encarcelamiento domiciliar que ya tenía.
Las cosas se habían desarrollado de manera vertiginosa. En noviembre de 2019, mi esposa Patricia había pescado la gripe. Nada raro en esa época de vientos fríos y a la puerta del invierno, en esta Barcelona en la que es más raro aún que nieve. Sin embargo, aquella no fue una gripe más. Ambos nos habíamos vacunado semanas atrás y, aun así, ella se quejó de falta de aire durante algunos días. Pero, así como llegó, así se marchó aquella gripe extraña. Mucho tiempo después nos enteraríamos de que la COVID-19 ya estaba presente en la ciudad desde marzo. Así lo reveló el examen clínico de muestras de heces extraídas del sistema de alcantarillados de la ciudad condal.
Para mediados de febrero, las imágenes que la televisión transmitía desde China e Italia eran desgarradoras. Los camiones militares repletos de féretros de adultos mayores en una calle de Lombardía marcaron un antes y un después en nuestra visión de la situación. La pandemia ya estaba en marcha. No cabía ninguna duda.
Entre el 24 y 25, en la ciudad se divulgó la noticia de que una residente italiana, Leonora, de 36 años, estaba internada en el Hospital Clínico con síntomas de COVID-19. De forma oficial, el coronavirus Sars-CoV-2 hizo su aparición entre nosotros. Cundió el pánico en farmacias y supermercados. Las existencias de mascarillas, guantes de látex y jabones en gel se agotaron con pasmosa rapidez.

En los días siguientes, más casos de infectados por la pandemia aparecieron en España. A la vez, los bares, restaurantes, almacenes y demás negocios de ciudadanos chinos bajaron sus persianas metálicas y colgaron el mismo rótulo. “Cerrado por vacaciones. Nos fuimos a China”. En los alrededores de la escuela pública de mi hija fue notorio ver aquellos locales cerrados y con ese rótulo que parecía silenciar el bullicio y la actividad de siempre. Fue estremecedor tomar fotos de aquella realidad casi distópica. Mi hija contó en casa que sus compañeros chinos también habían dejado de asistir a clases. Una comunidad de casi un millón de personas desapareció de España en cuestión de días y horas, sin que se supiera su destino.
La alerta general nos llegó aquel miércoles de marzo. Fui a buscar a mi hija Filippa temprano, poco después del mediodía. Los supermercados y las farmacias estaban otra vez saqueados de materiales para frenar el avance del coronavirus. Ni mascarillas, jabones en gel ni desinfectantes. Apenas una farmacia de barrio me vendió un gel desinfectante grande a precio de oro. Sería nuestro compañero durante todas aquellas largas semanas de confinamiento.
Contra lo que muchas personas pensaron, el gobierno español de Pedro Sánchez decidió jugarse el todo por el todo y decretó el estado de alarma. Pronto, las existencias de diversos productos desaparecieron de los estantes de los supermercados grandes, medianos y pequeños. Encontrar un producto básico como papel higiénico se volvió una hazaña digna de su propia saga épica.
Aquel sábado, por la mañana, hice una larga cola para entrar al Carrefour del barrio. El local de dos niveles estaba atestado. Muchísimas personas ni siquiera llevaban mascarilla en sus rostros. Yo estrenaba la mía. Hice mi compra y rellené el carro. La espera para llegar a la caja fue de un par de horas. El ambiente estaba tenso y denso. En mi interior y sin que yo lo supiera, el mal ya comenzaba a dar sus primeras manifestaciones.
Durante los siguientes tres meses, en nuestro hogar pasarían muchísimas cosas. Para el martes de la primera semana del confinamiento, los síntomas de la COVID-19 ya estaban desarrollados a plenitud en mi cuerpo. La fiebre, la diarrea, el malestar general eran evidentes. Tuve que aislarme en el cuerpo durante los primeros días y ponerme en vigilancia del sistema catalán de salud mediante una app. Ese día, por la mañana, el pánico se apoderó de mí. Me levanté para ir al sanitario. Caminé los dos o tres metros que separan la cama matrimonial del servicio. Me senté y vi a mis pulmones dentro de mi tórax moverse con gran violencia para tratar de encontrar aire. Me ahogaba. No podía ni gritar. Era la segunda vez en mi vida en que sentía esa sensación de muerte inminente. La otra vez había sido varios años atrás, en una orilla del balneario maya de Cemuc Champey, cuando casi me ahogo de la forma más tonta del mundo y sólo el amor y la amistad me salvaron de pasar a formar parte del Tlalocan. Esa fue la oportunidad en que presencié cómo mi corazón saltaba dentro de mi pecho como animal asustado.
Aquel martes por la mañana pensé que había llegado mi fin. Me aterró pensar en que Paty, Pippa y Bertie se quedarían solos en medio de aquella situación de pandemia y confinamiento. Aquello no podía ser. Lloré en silencio, sentado en el sanitario, sin poder respirar ni moverme. No recuerdo muy bien los siguientes minutos, pero regresé a la cama y, como pude, activé la alarma de la app. La voz de la enfermera que me contestó no me fue de mucha ayuda, sino que me adentró más en el terror. “Llame ya a una ambulancia y que lo lleven a emergencias de un hospital”, me dijo. Al colgar, tomé la decisión más crucial de mi vida. No sé si fue una tontería absoluta o un acto irreflexivo de valentía. Decidí no llamar y afrontar la situación en casa, con los escasos recursos disponibles. No había tratamiento posible e irme a emergencias implicaba que me intubarían o me pondrían boca abajo hasta quizá morir. Después, me pondrían en un ataúd cerrado y me llevarían directo al cementerio. Para eso, mejor me quedaba en casa y que la vida me diera alguna oportunidad de despedirme de los míos. Decidí quedarme y dar la lucha. El amor por los míos y mi gusto por la existencia serían mis escudos frente a la COVID-19.
El miércoles, mi celular sonó a media mañana. Había olvidado que tenía programada una entrevista con una funcionaria municipal por asuntos relacionados con mi hijo Bertrand y su recuperación de la cirugía. La mujer se asustó al verme y escucharme en la videollamada. Fue la única persona que, fuera de mi familia, me vio en aquellos días. Me dijo que era evidente que me costaba respirar y hablar y que mejor dejáramos nuestra charla para otro día.
Mientras estaban confinados aquellos primeros días, los niños usaron la vieja televisión más que de costumbre. La pobre no resistió y se fundió. Uno o dos días después, recibí un correo electrónico memorable. La persona que me lo enviaba me decía que había aprobado un proyecto que le había presentado tres años antes y que se había tomado la libertad de depositarme el 100% del mismo, más un extra. No me lo podía creer. Las fiebres de la COVID-19 aún no se marchaban de mi interior y aquel proyecto me aseguraba bienestar para el resto del confinamiento y varios meses más.
Aquel correo me dio algo que siempre me ha ayudado en mi vida: esperanza. Usé el celular y busqué un televisor nuevo para los niños. Me encontré un LG de 55 pulgadas, a mitad de precio. Lo traerían a casa en 24 horas. También aproveché para contratar las primeras dos plataformas de televisión streaming que hubo en casa. Las conecté también a mi celular, para poder ver alguna serie o película a medida que me sintiera mejor. En aquellos días, mis rondas de sueño eran no menores a las 16 horas diarias.
No tenía energías, pero las fuerzas tornaron a medida que los síntomas iban en descenso. Durante los siguientes meses y hasta casi el final de aquel año 2020, la pesadez en las vías respiratorias, la caída del cabello y la flojera de los dientes serían elementos que no me abandonarían.
Poco a poco, comencé a salir del cuarto para sentarme en la sala con los niños, lavar algunos platos o ayudar a Paty en tareas de casa. Más adelante, pude salir a caminar un poco, mientras llevaba la basura a los contenedores. Podía hacerlo debido a mi condición de diabético, porque las autoridades policiales tenían orden de detener y multar a quienes infringieran el confinamiento. Durante unos cuantos minutos cada día, yo necesitaba ejercitar mis piernas. Si en los días previos había logrado vencer a la pandemia y a su muerte asociada, no estaba dispuesto a que mi salud se complicara más por la falta de mis caminatas cotidianas.
La vida nos había dado una segunda oportunidad en aquella tarde del 17 de agosto de 2017, cuando Filippa y yo nos retrasamos cinco minutos en casa y por eso no fuimos víctimas de la violencia yihadista en el atentado mortal de La Rambla. La vida me volvió a dar un tiempo extra en aquellas jornadas de marzo de 2020, al no cortar mi vínculo con el mundo durante esos días, semanas y meses de la pandemia. Hablo y escribo de eso desde el privilegio. Sé que muchísimas personas no pudieron sobrevivir. Mi primo Iván Aguilera y mi amigo poeta Luis Borja fueron dos de esos seres entrañables que la COVID-19 sacó del Reino de Este Mundo y los transformó en luces a las orillas del infinito y la memoria.
Filippa y Bertrand volvieron a clases en septiembre. Los dividieron en grupos burbuja para poder monitorearlos. Durante unas pocas veces, alguno de sus compañeros o familiares resultaron infectados por la pandemia aún en marcha. Hubo necesidad de llevarlos a que les hicieran las pruebas para comprobar o descartar que estuvieran afectados por la COVID-19. De manera oficial, nunca dieron positivo. No sé si fue porque se inmunizaron por mi medio o si corrieron con una suerte descomunal.

Tres años después, la pandemia parece lejana. Paty, Filippa y yo estamos vacunados con Pfizer. Bertie no, porque nos recomendaron que no recibiera sus dosis hasta después de los seis años. La pandemia ya no es un tema constante en los noticieros televisivos ni en los demás medios. Nadie sabe a ciencia cierta si aún es pandemia o si ya es sólo una suma de epidemias focalizadas en territorios y sectores sociales.
Hace tres años, yo le prometí a la vida que dedicaría algún tiempo a estudiar el desarrollo histórico de las pandemias y epidemias en El Salvador. Un primer proyecto que presenté fracasó, por falta de fondos. Pero soy necio y he decidido volver a las andadas en un tiempo futuro, no muy lejano. No significa que no haya seguido trabajando en recopilar materiales, pero quiero contar con los recursos suficientes y oportunos para que esa deje de ser una actividad secundaria y pase a ser un proyecto de primer orden, que se pueda publicar y distribuir dentro y fuera de nuestra patria. Lo haré como un homenaje a todas las víctimas de la pandemia y a esos días complejos en que mi familia y yo vimos la realidad desde nuestra ventana, una televisión casi quemada y una cama con un hombre al borde de la muerte, pero aferrado a la vida por amor. Por puro amor.

